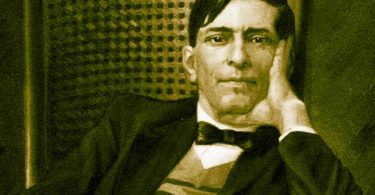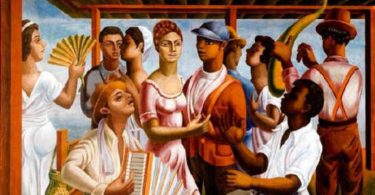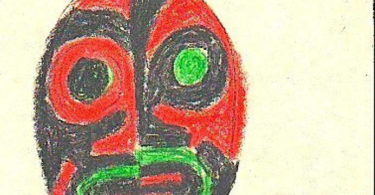Lecciones e informaciones académicas ,confesiones literarias y obsesiones editoriales constituyen en gran parte la carta que desde Chicago le envía Pedro Henríquez Ureña a Alfonso Reyes el 9 de julio de 1919. En la postdata le escribe a su amigo sobre un examen de doctorado de un joven romanista de 25 años, de apellido Krappe y que presentó una tesis sobre la aliteración en la Chanson de Roland. Según PHU, el ya doctor “cree que es en parte de origen latino (la aliteración de raíces de palabras) y tal vez, no estoy seguro, -de origen germánico en parejas de objetos y parejas de personas. Tiene, además, un estudio sobre la leyenda del Rey Vamba, que juzga épica (con Marden), y la compara con cuentos que existen en Bohemia, Polonia y Hungría: coinciden los pormenores del rey que ha de ser labrador antes, del caballo que marcha sin rienda y de la vara que florece.” Leslie P. Brown –que te mencioné antes- prepara su tesis sobre el vocabulario de El arcipreste de Hita.” (Ver, carta citada, p. 157)
Cuatro días más tarde, y luego de recibir cartas de AR, PHU, celebra que salga pronto su ya mencionado estudio sobre El endecasílabo, “para que así pueda salir en seguida también La versificación irregular, cuyos dos primeros capítulos te envié ya. Ahora te envío nuevas correcciones: como siempre, la cosa parece interminable, y yo mismo no sé cuándo terminará. Pero no temo que haya muchas más, realmente; y ojalá que las que hoy envío sean las últimas.” (Vid. p. 158)
En las anteriores cartas escritas luego de presentar su tesis, PHU comenzó a evaluar el texto de la misma, para mejorar el estudio y hacerlo legible a la comunidad de estudiosos españoles y norteamericanos,allí donde el estudio permite comprender en proceso los resultados de dicha tesis. Para Pedro era muy importante la opinión del maestro Menéndez Pidal y sus compañeros filólogos del Centro de Estudios Históricos de Madrid:
“Celebro que D. Ramón lea lo que envié hace tiempo, pero explícale cuanto antes que la redacción final de los capítulos I y II ha ido ya, y que muchas cosas están modificadas. De manera que, después de los apuntes que haya hecho sobre posibles correcciones, hay que ver si esas mismas correcciones no están ya hechas por mí en la corrección final. De todos modos, las observaciones de D. Ramón deben dar este resultado:
1) Si hay algún error absoluto, de hechos, la redacción definitiva, corríjase;
2) Para todo lo demás, quisiera yo que se me enviaran apuntes, y contestaré enseguida, sobre si se hacen cambios o no”. (Ibídem.)
Para PHU era importante esta práctica postdoctoral, para afinar aún más sus ideas, conceptos o pareceres sobre la tesis y futuro libro. Pues, como veremos, el libro saldría más tarde, en 1920, con prólogo de Ramón Menéndez Pidal. De ahí que dicha tesis sea reforzada y corregida a los fines de ser leída por un público académico y especializado.
Los cambios se imponen en este sentido. De ahí la insistencia de nuestro autor para que cualquier escape, error o tropiezo se lleven a cabo antes de la publicación:
“En el capítulo II he introducido un cambio decisivo de ideas, aunque el cambio de palabras es ligero, y esta es la principal diferencia entre el texto que leyó don Ramón y el texto definitivo que envié el mes pasado: en vez de suponer que toda versificación rítmica en Castilla procede de Galicia-Portugal, declaro que hubo probablemente (lógicamente) versificación rítmica castellana y que del siglo XV es ya producto de las dos corrientes. Espinosa me hizo caer en la cuenta. En realidad, no había otra posibilidad, puesto que la seguidilla, como sugiere, no parece portuguesa sino castellana.” (Ver, pp. 158-159)
Nuestro autor le comenta a AR algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta antes de la publicación del manuscrito:
“En la redacción definitiva he hecho uso de la Serranilla de la Zarzuela, que Castro Leal me consiguió, de las que cosas Muiñeiras preciosas, en portugués, de Lope y Tirso, y de otras cosas. El capítulo II dio mucho trabajo: es tan incompleto todo lo escrito por sobre Galicia-Portugal, que he tenido que construir mi propio sistema, y el llegar a mi verdad aproximada me ha costado tres años.” (Ibídem.)
Así pues, PHU le trata a AR algunos puntos sobre los ensayos para la RFE (Revista de Filología Española):
“Si al fin se envió el material primitivo a Doña Carolina convendría que se le explicara ahora que ya he introducido modificaciones esenciales. Creo que le interesará la especie de Muiñeira de Lope, que ella no menciona, hasta donde yo sepa”.(3) (Ibídem. Loc. cit.)
Toda una preocupación sobre eventos literarios, culturales y editoriales, ejerce presión sobre publicaciones que desde entonces se exponen a ser intervenidas o para ser corregidas por interesados. En los puntos 10, 11, 12 y 13 de la carta del 13 de julio de 1919, se hace visible la presencia de personajes literarios del mundo hispánico (Zenobia, Juan Ramón Jiménez, Solalinde, Salomón, Urbina, Nervo, y sobre traducciones de Sófocles, Keats, Marie de France entre otros).
Pedro tenía pendiente con Alfonso una lista de hispanistas a la que hace referencia el primero en fecha 13 de julio 1919. En el punto 14 de su respuesta precisa lo siguiente:
“Te devuelvo la lista de los hispanistas, tú veras lo que publicas de ella. Si usas de mi nombre, no conviene poner las cosas delicadas, como la guerra intestina de los Departamentos y la clasificación de los Scholars (A1, 2, 3 BCD). En el antiguo artículo dije que el hispanismo norteamericano es el mejor fuera de España. Hoy no lo creo. Hoy creo que es el francés. El hispanismo norteamericano impresiona por la masa: hay muchos profesores y muchos doctores: pero la mayoría no escribe nada más que tesis de doctorado, y aun esa no vale mucho. Sus trabajos son del tipo germánico: ediciones (algunas muy buenas, como las de Marden, Lang, Buchnan; otras imperfectas, como el Berceo de Fitz-Gerald); investigaciones filológicas como las de Pietsch y Ford; investigación de influencias, -cosa fácil (Crawford, Schevil, Miss Bourland, etc.); algunos hacen biografías y unos pocos atacan asuntos generales, -como la novela picaresca o la pastoral. Pero no hay nada comparable a los estudios de Morel-Fatio; al libro sobre los historiadores, de Cirot, a los de literatura comparada de Reynier; etc ¡Frankreich Über Alles! Según Northup, lo mejor del hispanismo yanqui moderno es la inquisición de H. C. Lea.”( vid.p.161)
Este breve panorama sobre el hispanismo norteamericano ha sido tocado en ocasiones por Federico de Onis, Claudio Guillén, Américo Castro, el mismo Alfonso Reyes, Juan Ramón Jiménez y otros que han escrito de maneta comparativa sobre la Filología Hispánica en los Estados Unidos de Norteamérica. Todo desde Chicago PHU le envía otra carta a AR, de nuevo recodándole y haciéndole precisiones sobre sus artículos en la RFE:
“Te envío nuevas ediciones (¿adiciones?), pero lo más importante es hacerte una proposición para apresurar la publicación de mi trabajo: tal vez sería posible publicarlo, no en la RFE, sino en forma de libro. Para la RFE será tal vez demasiado grande el peso de un trabajo tan largo –aunque supongo que ahora no se han quejado-, y en cambio podría hacerse un libro con él. Tal vez podría ser uno de los libros del Centro, o, si no, puede ensayarse otro editor. Eso sí, en caso de que haya de publicarse el trabajo fuera de la revista, ha de ser pronto, pues me urge cumplir con la Universidad de Minnesota, so pena de perder $100 dólares.” (Ver, p. 162, op. cit.)
Henríquez Ureña insiste sobre manera en estas publicaciones filológicas y estrictamente literarias sobre el endecasílabo y el modo de explicar sus contribuciones para la afamada RFE. Le propone en este sentido a AR, lo siguiente:
“Así pues, procede de este modo:
1º. Pregúntale a los de la RFE si tienen especial interés en que el trabajo se publique en la revista, o si les da lo mismo que no; si D. Ramón y Castro tienen empeño en que aparezca en la RFE, estoy de acuerdo en que así sea, puesto que sería en honor; suplícales en tal caso, que comience a publicarse pronto.” “2º. Si se decide a que salga como libro y hay editor para él (punto importante de averiguar en seguida), -me agradaría mucho la Biblioteca del Centro-, entrega inmediatamente los materiales a la imprenta, sin esperar a que yo te mande los otros tres capítulos, y escríbeme para que los envíe sin tardanza. Lo que urge es salir de este compromiso de publicar.” (Ibídem. loc. cit.)
El cuidado que se debe tener al publicar el germinante de una obra mayor, indica la insistencia de PHU a propósito de la versificación fluctuante y el endecasílabo; el proceso de limpieza de su obra y el dinamismo que privilegia nuestro autor, indica un elemento de importancia e interés:
“La obra total ocuparía más de 150 páginas de la RFE. En libro como el Manual de Navarro Tomás, ocuparía 250. Al libro podría agregársele, como apéndice, el trabajo sobre el endecasílabo, -de cuya publicación en la RFE no quiero sobretiro, sino que se me abone la suma, cualquiera que sea, que deseen pagar por él.” (Ver, pp.162-163)
Los preparativos para la publicación de La versificación irregular en la poesía castellana, avanza y ya en el Centro de Estudios Históricos se prepara la publicación de esta obra de PHU. Sin embargo, nuestro autor pone condiciones para su publicación y desea que los grandes ejecutivos y ejecutores del Centro muestren su acuerdo para la publicación.