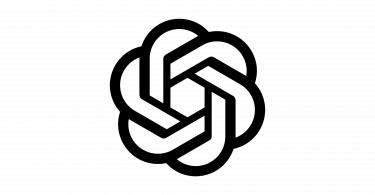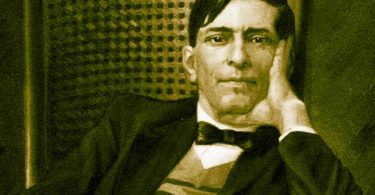La fuerza de lo real es un poder y un estado mediante el cual la realidad se muestra con todo el sentido de verdad, experiencia visible y sensible en la circunstancia o las circunstancias del sujeto social e histórico. La política y lo político son dos formas de traducir el encuadre cultural, pero sobre todo el movimiento mismo que implica la relación entre inmanencia y trascendencia.
Al leer las fases por las que atraviesa la conformación del Epistolario y sus condiciones de realidad o producción de subjetividad, advertimos, por sus índices o indicios y por sus íconos, valores e interpretantes, todo un mundo de imágenes mentales, geografías reales e imaginarias que a veces subvierten lo real como “cosa narrativa” o como particularidad de un gran relato de vida.
La fuerza de lo real es, entonces, un texto que se abre desde una “realidad”; que se debate entre la crueldad y la ironía. El paisaje de esta fuerza que activa las imágenes de una historia testimonial, se declara, se muestra, se dibuja como punto de centro, pensamiento y apropiación de un espacio, donde la democracia del pensamiento se abre una construcción de lo social y lo real.
Todo aquello que construyen estos dos autores y polígrafos, supone por un lado una utopía, y por otro lado un camino marcado por la cultura, la educación y la literatura. El Epistolario íntimo… es un texto narrativo multimodal; pues su constitución depende de un hacer para poder, y un querer poder para hacer, logrando un montaje textual, esto es, una organización en torno al discurso de la amistad y de la intimidad de los saberes humanísticos.
Lo que pueden probar o narrar estas cartas, tarjetas postales, párrafos, mensajes y ensayos epistolares de Pedro Henríquez Ureña y Alfonso Reyes, es una tensión psicoafectiva y socioafectiva, producida por un mundo contradictorio, violento, grotesco y surreal cuyas cardinales hemos venido explicando a partir de textualidades genéricas, reales y posibles como interpretación y comprensión del tiempo histórico, progresivo y sociocultural.
Pero la crisis que sobresale en la mayoría de las cartas (y no sólo en el tercer tomo que conforma todas las ordenadas por el editor, sino también las que aparecen en el primero y el segundo), proyecta los elementos, casos, ocurrencias de un mundo intelectual marcado por sus acentos, imágenes, mundos reales e imaginarios.
Sin embargo, cada texto epistolar lleva implícito una meta, un horizonte de expectativas que confluye más allá de los intereses de ambos intelectuales.
Tal y como hemos visto en las cartas de 1918, 1919, 1920, 1921, y existe una fluencia de escritura y envío que va perdiendo su tensión por las evidentes ausencias, pérdidas o extravíos de cartas que son normales en un sistema de comunicación a todas luces limitado.
Debido a circunstancias de vida y trabajo, la misma lectura y redacción de cartas tiene implicaciones de tiempo, espacio y recepción. Lo que conduce necesariamente a crear espacios de espera, aceleración de la comunicación o reiteración de encargos, envíos o peticiones por parte de estos dos maestros de las letras hispánicas.
En efecto, el ritmo de una correspondencia, sea esta regular o irregular, traduce una situación de comunicación mantenida por años y con los inconvenientes que provocan los cambios de país y direcciones. Ciertamente, recuperar un cuerpo como el presente es indicador de un enorme esfuerzo editorial que aporta elementos, ejes, claves y ritmos para el entendimiento y visión de la vida literaria en Hispanoamérica.
Por supuesto, cada carta, en una vía o en otra, plantea la posibilidad de significar mundos presentes y ausentes en el plano de la escritura y de la lectura literaria. Este fenómeno, evidentemente normal en el contexto de producción y comunicación, participa, además, de primeras y segundas estrategias de discurso, en el sentido de apropiación-implicación del mismo; selección en el orden de los temas; participación en el acontecimiento; dirección o misión del mensaje epistolar; construcción de objetivos y fijación de memoria.
La categoría pragmática de la pregunta-respuesta y del turno-acceso al diálogo, plantea alternativas y visiones que sólo adquieren valor temático y enunciativo por sus variados escenarios y contextos de producción. De suerte que, las ventajas y desventajas que puede presentar un marco de producción, admiten experiencias compartidas, sean estas riesgosas o no. El caso del envío de un lote tan importante enviado desde España a tres destinatarios, creó en PHU un sobresalto comprensible por el hecho de que era y es el libro Poesías de su madre Salomé Ureña, lo que está en juego.
Lo mismo sucede con la toma de decisiones en cuanto a lugar para vivir o la salida de un espacio de trabajo para insertarse en otro más importante y menos riesgoso para PHU.
Así pues, todo un discurso de la circunstancia histórica y profesional asoma por las varias aristas del Epistolario íntimo. A propósito de ciertas cardinales complementarias de este Epistolario…, la concepción que se hace legible sobre el mismo cobra valor porque la misma apunta a un eje de marco facilitador de valores positivos para los interlocutores y sus misiones culturales y literarias.
Ya en México PHU y ausente AR de su país natal, el primero acentúa lo que es el sentido de todo este cuerpo epistolar. El 4 de enero de 1922, Pedro se encuentra cansado de nuevo, “…no tengo tiempo ni de poner algo en limpio. ¡Imposible!” Sin embargo, continúa con su práctica instruccional e intelectual de las lecturas y los libros. Y así, entre las páginas 199-200, (op. cit.), le informa a Reyes que:
…he hablado con el actual jefe del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, Vicente Lombardo Toledano, muchacho de carácter, inteligente y activo, ex discípulo mío (ha sustituido a Carlos Pellicer, joven poeta a ratos brillante, pero perezoso y sin orden); ya te escriben explicándotelo todo…” (cfr. Carta cit.)
La presente carta de fecha citada, enviada a Reyes por PHU, se convierte, de pronto, en un ensayo informativo, en un informe que involucra nombres, instituciones, promesas y fuerzas que se crecen en experiencias positivas y otros saldos reconocidos en un orden que llamamos real, a veces por un sentido de repetición intelectual que desde la escritura adquiere un valor significativo y significante.
Haría falta leer las páginas, los mensajes de estas cartas y la condición del sujeto enunciador y asertivo como función comunicativa que sobresale en todo este corpus y en la correspondencia de 1922.