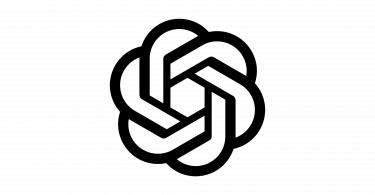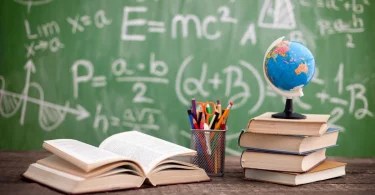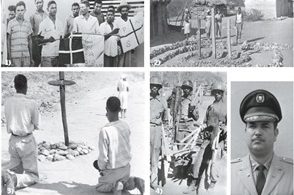Resumen
“En este artículo trataré de disipar esas confusiones sobre las enfermedad mental, esclareciendo de este modo la atmósfera psiquiátrica y la psicológica clínica tradicional. La pregunta: « ¿Qué es la enfermedad mental?» se liga de manera inextricable con otro interrogante: « ¿Qué hacen el psiquiatra y el psicólogo clínico tradicionales?». Mi primera tarea consiste, por lo tanto, en presentar un análisis esencialmente «destructivo» del concepto de enfermedad mental de la psiquiatría y la psicología clínica como actividad seudo-médica. Creo que tal «destrucción» es indispensable, igual que la demolición de los viejos edificios, si queremos erigir un edificio nuevo más habitable para la ciencia del hombre.” Szasz, Thomas (1974).
“Hace años, el nombre de Thomas Szasz era un santo y seña para los iniciados en la senda de los alucinógenos y en la de la libertad del ser humano con su carga de responsabilidad correspondiente. La noción que más memorable me parece de sus numerosos libros, es la que alude a la persona verdaderamente libre, aquella que no se somete a control alguno pero –sobre todo- la que no desea ni necesita controlar a nadie. Hace falta mucha seguridad en sí mismo y mucha confianza en los demás para llegar a ese nivel.
Introducción
«La ciencia debe comenzar por los mitos, y por la crítica de los mitos»-.» Karl R. Popper [1957, pág. 177].
“Si le hablas a dios estás rezando; si te responde tienes esquizofrenia.” Thomas Szasz
– https://akifrases.com/frase/201077
Desde 1961, en que publicó El mito de la enfermedad mental, que revolucionó la psiquiatría mundial, a Szasz (1974), se le asocia con el movimiento de la anti psiquiatría al que contribuyeron los italianos Franco Basaglia y Giovanni Jervis, el surafricano David Cooper, el británico R. D. Laing, el canadiense Erwing Goffman. Los franceses Felix Guattari, Gilles Deleuze y Michel Foucault, anduvieron también en esos terrenos, aunque en la Francia aquella del 68, la anti psiquiatría no fue una corriente muy cultivada. En España, Ramón García, Enrique G. Duro, Manuel González de Chavez y Alicia Roig, entre otros, lucharon por los derechos de los enfermos mentales en la línea de este movimiento. Pero, estábamos con Thomas Szasz.
En El mito de la enfermedad mental, arremete contra las construcciones patológicas que los controladores de turno hacen de actitudes libres de las personas, de la falta de sumisión, por ejemplo, de la desobediencia a las reglas sociales. El invento de la histeria aplicada a las mujeres que no atendían los requerimientos masculinos es un ejemplo clásico. Para él, una enfermedad es algo que debe revelarse en la mesa de autopsias, nunca un comportamiento “raro” o una forma de ver las cosas.
En sus muchos libros desarrolla las bases de su pensamiento: que sólo la persona manda en su cuerpo y su mente, que el uso de medicinas es un asunto privado de cada cual y que el suicidio es un derecho fundamental del individuo. Ahora, nadie niega el derecho a tener una muerte digna, por lo menos.
En La medicalización de la vida cotidiana, Szasz le da un buen meneo a la industria farmacológica y su comandita con la medicina oficial para mayor gloria del negocio que fácilmente trabaja contra la salud de la gente. Mucho más encarnizado se muestra en Pharmacracy: Medicine and Politics in America (2001) que no ha sido traducido al español, que yo sepa. Claro, tal como lo voy contando, parece que se trate de un paranoico obsesivo, pero no.”
Los psiquiatras y los psicólogos clínicos tradicionales afirma Szasz, suelen ocultar y mistificar su toma de partido tras un manto de neutralidad terapéutica, sin admitir jamás que son los aliados o adversarios del paciente. En vez de definir su intervención como beneficiosa o dañina, liberadora u opresora para el “paciente”, insisten en definirla como un “diagnóstico” y “tratamiento de la enfermedad mental”. Es justamente en este punto, según el autor, donde reside el fracaso moral y la incompetencia técnica del psiquiatra contemporáneo. Se trata entonces de reevaluar la psiquiatría definiéndola como una empresa moral y política, desenmascarando una ideología que “menoscaba al hombre como persona y lo oprime como ciudadano”. Szasz encuentra además evidencias de la acción de dicha ideología en campos como la educación, la política y el derecho.
Los ataques van dirigidos principalmente contra la psiquiatría tradicional y su idea de enfermedad mental. La mente no es un órgano como el corazón, el riñón o el hígado. La “mente” es un constructo, el modo en que denominamos a la experiencia de la actividad neuroquímica del cerebro.
Es el concepto y el término que utilizamos para nombrar la experiencia subjetiva propia de cada sujeto — de cada uno para sí mismo—, sin que los demás puedan compartirla, excepto por lo que se les pueda transmitir verbalmente. La máxima entidad que se puede otorgar a la “mente” es la de ser el vocablo con que designamos el conjunto de procesos cerebrales de cada individuo. Por eso —afirma Szasz—, cuando hablamos de “enfermedad mental” estamos hablando de modo metafórico, igual que cuando decimos que “la economía está enferma”. Es evidente que la economía no es una entidad material ni un órgano del cuerpo, por lo que no se puede hablar de “enfermedades de la economía” a no ser metafóricamente; pues bien, lo mismo sucede con la mente y sus supuestas enfermedades.
El concepto de enfermedad mental
La idea principal de esta obra es que el uso metafórico del concepto y el término “enfermedad” —cuando hablamos de “enfermedad mental”— se ha tomado en serio, como si de verdad tuviera entidad real y se correspondiera con algo físico y material. Posteriormente lo han difundido los medios de comunicación y ha pasado a formar parte del acervo lingüístico, con lo que se ha introducido en nuestras vidas un tremendo error de carácter lógico, categorial y conceptual; un error que beneficia a determinados gremios que todos conocemos.
Según Szasz, hablando con propiedad -y con la razón por delante-, no existen las enfermedades mentales.
Lo que existen son conductas que podemos llamar “no-normales” o “extrañas”. Son enfermedades reales una infección o un tumor, porque están localizadas en una o varias partes concretas del cuerpo, porque conllevan determinadas alteraciones o lesiones perjudiciales para quien las padece, se pueden detectar y diagnosticar mediante algún procedimiento observacional y existen terapias o fármacos para curarlas, combatirlas o minimizar los daños. Si el lector reflexiona sobre lo que estamos diciendo, se dará cuenta de que ninguna de estas condiciones se da en las denominadas “enfermedades mentales”. No tienen una base orgánica -una lesión en las neuronas o una alteración en los neurotransmisores-, ni hay un gen defectuoso que las desencadene. Sólo en un pequeño porcentaje de los problemas psíquicos que se presentan en las consultas de medicina general, psiquiatría o psicología clínica existe un correlato orgánico del padecimiento que presenta el (supuesto) paciente, en cuyo caso estaremos ante una enfermedad neurológica o cerebral: depresiones endógenas (de carácter biológico, donde sí hay un déficit de neurotransmisores), demencias por lesiones neurológicas o trastornos neuroquímicos, esquizofrenias de base orgánica, neurosífilis, tumores en ciertas zonas del cerebro, corea de Huntington, etc.
Sin embargo, muy pocas de las personas diagnosticadas como deprimidas tienen un bajo nivel de serotonina, dopamina o cualquier otro neurotransmisor. ¿Y qué sucede con la ansiedad, otra supuesta enfermedad muy común? ¿A qué déficit o superávit de neurotransmisores se achaca? Aún estamos esperando a que algún especialista en la materia nos lo aclare.