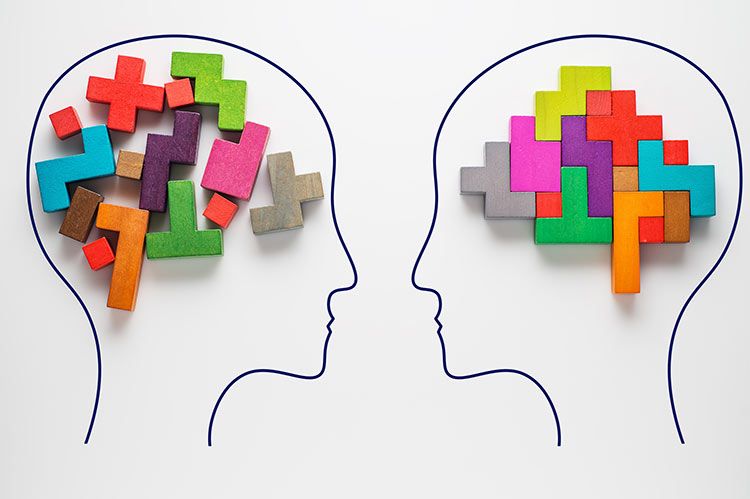Así, a diferencia del falsacionismo ingenuo de Popper, Lakatos consideraría que la ciencia no avanza a través de falsaciones de teorías, sino mediante la revisión de los métodos, instrumentos y modelos experimentales. La defensa ad-hoc de las hipótesis experimentales y de los modelos teóricos que Popper consideraba característico de las pseudociencias, Lakatos lo considera práctica habitual del científico, en defensa del núcleo firme de su paradigma.
Entiendo que, según esta definición, el cognitivismo dedicado a crear más y más etiquetas que podamos redificar en lugar de explicar la conducta, obtendrían la consideración de ciencia en tanto que sus métodos permiten ser refutados y sustituidos. Así, no resulta extraño que la metodología utilizada se exponga como garantía de una verdad que ya nos viene dada. Sustituimos el procesamiento lineal por otro tipo de modelos pero jamás se somete a análisis el estatus ontológico y la epistemología de estos procesos.
Comprendo que determinados aspectos contextuales y teóricos hayan hecho más atractivo estos paradigmas por encima de un conductismo que, o se vio limitado a la hora de realizar ciertos análisis, o decidió posponerlos hasta que los datos fueran suficientes. Por el contrario, el cognitivismo ofreció nuevas formas de estudio y la aparente renovación de preguntas tan antiguas como nuestra civilización. Y yo me pregunto si esto es un precio que haya que pagar y si merece el estatus de "ciencia".
Esta consideración de cientificidad depende de la lupa con la que se mire y, es por esto por lo que el criterio de demarcación no parece suficiente para superar el abismo existente entre las ciencias.
En filosofía de la ciencia, el problema de la demarcación es la cuestión de definir los límites que deben configurar el concepto «ciencia». Las fronteras se suelen establecer entre lo que es conocimiento científico y no científico, entre ciencia y metafísica, entre ciencia y pseudociencia, y entre ciencia y religión. El planteamiento de este problema, conocido como problema generalizado de la demarcación, abarca estos casos. El problema generalizado, en último término, lo que intenta es encontrar criterios para poder decidir, entre dos teorías dadas, cuál de ellas es más «científica».
Tras más de un siglo de diálogo entre filósofos de la ciencia y científicos en diversos campos, y a pesar de un amplio consenso acerca de las bases generales del método científico,1 los límites que demarcan lo que es ciencia, y lo que no lo es, continúan siendo debatidos.
El problema de la distinción entre lo científico y lo pseudocientífico tiene serias implicaciones éticas y políticas. El Partido Comunista de la URSS declaró (1949) pseudocientífica a la genética mendeliana —por «burguesa y reaccionaria»— y mandó a sus defensores como Vavílov a morir en campos de concentración. Más recientemente y en el otro extremo del espectro político, empresas y asociaciones de la industria del petróleo, acero y automóviles, entre otras, formaron grupos de presión para negar el origen antropogénico del cambio climático a contramano de la abrumadora mayoría de la comunidad científica.
El problema de la demarcación en la actualidad
Actualmente el criterio de demarcación entre ciencia y no-ciencia varía según el ámbito epistemológico que se considere para el análisis (ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas o lógica).
La demarcación en el método científico contemporáneo
Los criterios para que un sistema de premisas, métodos y teorías se puedan calificar como ciencia hoy en día varían en sus detalles de aplicación a aplicación y varían significativamente entre las Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y las Ciencias formales. Los criterios incluyen típicamente (1) la formulación de hipótesis que cumplan el criterio lógico de contingencia, derogación o el falsacionismo y los criterios íntimamente relacionados de practicidad y empirismo; (2) unos fundamentos basados en evidencias empíricas; y (3) el uso del método científico. Los procedimientos de la ciencia habitualmente incluyen un número de directrices heurísticas, tales como principios de economía conceptual o parsimonia bajo la firma de la Navaja de Occam. Un sistema conceptual que fracase en reunir un número significativo de estos criterios es probable que sea considerado como no científico
La siguiente es una lista de características adicionales que son altamente deseables en una teoría científica.
Consistente. No genera contradicciones lógicas obvias y cumple el Formalismo Científico, siendo consistente con las observaciones.
Parsimoniosa. Económica en el número de presuposiciones y de entidades hipotéticas.
Pertinente. Describe y explica fenómenos observados.
Falsable y testeable. Revisar (Falsacionismo y Verificacionismo).
Reproducible. Hace predicciones que pueden ser comprobadas por cualquier observador, con intentos que se pueden extender indefinidamente en el futuro.
Corregible y dinámica. Sujeta a modificación a medida que se realizan nuevas observaciones.
Integradora, robusta, y corregible. Considera las teorías previas como aproximaciones y permite que futuras teorías la integren. ("Robusta", aquí, se refiere a la estabilidad en sentido estadístico, es decir, no muy sensible a ocasionales puntos de datos lejanos.) Ver Principio de correspondencia.
Provisional o tentativa. No asevera la absoluta certeza de la teoría. considerado como no científico.
La actual situación de crisis y sus consecuencias
Como se puede notar de la historia del problema de la demarcación, varios filósofos han intentado resolver el problema, llegando a conclusiones extremadamente discordantes. La gran dificultad de encontrar un criterio absolutamente inequívoco y aceptado ha abierto la sospecha de que lo que es ciencia asume un valor de contingencia derivado de su dependencia a un determinado marco sociocultural, y de asunciones metafísicas.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Gauch, Hugh G., Jr., Scientific Method in Practice (2003): 3-7.
Cover, J.A., Curd, Martin (Eds, 1998) Philosophy of Science: The Central Issues: 1-82.
Lakatos, Imre; Gregory, Currie (1983). La metodología de los programas de investigación científica. Madrid: Alianza. p. 9. ISBN 8420623490. OCLC 318332464. Consultado el 26 de febrero de 2019. « ¿Qué distingue al conocimiento de la superstición, la ideología o la pseudo-ciencia? La Iglesia Católica excomulgó a los copernicanos, el Partido Comunista persiguió a los mendelianos por entender que sus doctrinas eran pseudocientíficas. La demarcación entre ciencia y pseudociencia no es un mero problema de filosofía de salón; tiene una importancia social y política vital.»
- Giusti, Miguel Miguel, Giusti. (2000). La filosofía del siglo XX: balance y perspectivas (primera edición edición). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. pp. 832 páginas. ISBN 9972-42-354-9. Consultado el 15 de enero de 2012. «El Partido Comunista de la URSS declaró (1949) pseudocientífica a la genética mendeliana -por "burguesa y reaccionaria"- y mandó a sus defensores como Vavílov a morir en campos de concentración».
Begley, Sharon (13 de agosto de 2007). «The Truth about Denial». Newsweek. Archivado desde el original el 26 de noviembre de 2015. Consultado el 6 de agosto de 2007.
Barrera de Aragón, María (2000) La lógica de la lógica de la ciencia. Revista colombiana de filosofía de la ciencia. Vol.1.Nos. 2 y 3. págs. 67-73.
Márquez Quiñones, ANDRES, Mayo 07, 2013 revista Columbus «La filosofía de la ciencia principales concepciones». Consultado el 2009. "El criterio del estatuto científico de una teoría es su falsabilidad, refutabilidad o contractibilidad". K. Popper, "Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge", 37 (5th ed. 1989).
Newton-Smith, W.H., La racionalidad de la ciencia, Barcelona, Paidós, 1981.