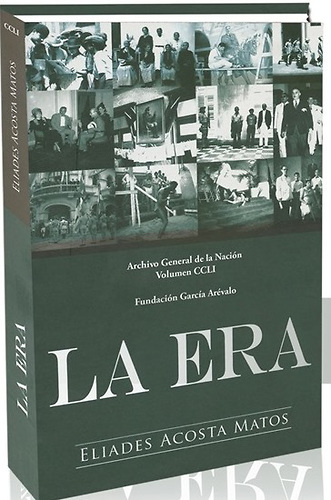Elíades Acosta Matos (D. Libre, 5-11-11)
Era uno de los hombres más importantes del régimen, pero ni él mismo lo sabía. Todo imperio tiene sus arcanos misteriosos y terribles, un compendio de secretos que no pueden hacerse públicos sin pagar el precio de provocar el hundimiento del imperio mismo. Por eso, el colegio de las Vírgenes Vestales los custodiaban en Roma: jóvenes de las mejores familias, que nunca antes habían conocido el amor de un hombre, y que no tenían necesidad de venderse por prebendas. Bellas muchachas idealistas, conscientes de que su celo y silencio garantizaba larga vida al sistema, que era, a su vez, el antídoto perfecto contra la barbarie, la guerra civil, el caos…
Él pensaba lo mismo. Es cierto que había conocido el amor, y de sobra, pero era serio y recto, insobornable y fiel: un hombre perfecto para el cargo; alguien en cuyas manos se podían depositar secretos, y se depositaban. Nada lo asombraba, nada lo espantaba. Deambulaba en silencio por entre los anaqueles que guardaban las pruebas de lo duro que había sido construir La Era que el Augusto Jefe había regalado a la nación, dejando atrás, como memoria triste y lejana, los años del Conchoprimismo, la guerra de todos contra todos, la degollina sin más objetivo que encumbrar analfabetos y patanes como si fuesen próceres de la Patria. Era, sencillamente, el Guardián de la Colección. Un hombre clave para la subsistencia del país. Y vivía para ello, orgullosamente silencioso.
Fue elevado a las altares de la nación sin nadie esperarlo, ni él mismo. Fue elegido al azar, como se elige a los servidores incondicionales. No podía haber tenido, y no tenía, familia. No debía disponer, y no disponía, de medios de vida, ni peculio propio. Era nadie, apenas un anónimo limpiabotas callejero que se ganaba la vida lustrando zapatos y halagando el buen gusto de gente sin gusto, cuando su suerte se decidió. Era un día gris, que presagiaba prolongar su mala racha y mandarlo a dormir con el hambre de siempre, cuando en la calle se le acercó un militar bien plantado, que luego supo era el teniente Amado Hernández, Ayudante personal del Generalísimo, y le ordenó dejarle las botas como un espejo. Y lo hizo.
Fue allí, entre betunes, trapos y cepillos, arrodillado ante un cliente que le cambiaría la vida, que se sintió observado, por primera vez en su vida. No es que antes no lo hubiesen mirado, pero sí lo era que nadie lo había hecho con la intensidad de aquel joven teniente, por demás, un hombre educado y ceremonioso. Supo, desde el principio, que no se trataba de aquellos pederastas tristes que lo escrutaban con suspiros, sin atreverse a abordarlo, deslumbrados por la buen presencia del muchacho del arroyo que era, una especie de carne barata en el garabato, lista para ser devorada por el primer depredador que llegase. Esa mirada era diferente, pensó. Y pensó bien.
El teniente lo interrogó directamente, sin prisa, indagando hasta el más mínimo detalle de su vida, por ejemplo, si le gustaba ver los juegos de pelota, y si sabía cocinar. Si se despertaba temprano y sabía leer. Si montaba bien a caballo y amaba más a los perros que a los gatos. Si recordaba el nombre de su primera mujer, y de su primera maestra. Si tenía parientes, y si sabía cuándo cosechar una lechosa. Si había estado preso; si había matado; si apostaba a los gallos; si bebía licor…
Era uno de los hombres más importantes del régimen, pero ni él mismo lo sabía. Todo imperio tiene sus arcanos misteriosos y terribles, un compendio de secretos que no pueden hacerse públicos sin pagar el precio de provocar el hundimiento del imperio mismo. Por eso, el colegio de las Vírgenes Vestales los custodiaban en Roma: jóvenes de las mejores familias, que nunca antes habían conocido el amor de un hombre, y que no tenían necesidad de venderse por prebendas. Bellas muchachas idealistas, conscientes de que su celo y silencio garantizaba larga vida al sistema, que era, a su vez, el antídoto perfecto contra la barbarie, la guerra civil, el caos…
Él pensaba lo mismo. Es cierto que había conocido el amor, y de sobra, pero era serio y recto, insobornable y fiel: un hombre perfecto para el cargo; alguien en cuyas manos se podían depositar secretos, y se depositaban. Nada lo asombraba, nada lo espantaba. Deambulaba en silencio por entre los anaqueles que guardaban las pruebas de lo duro que había sido construir La Era que el Augusto Jefe había regalado a la nación, dejando atrás, como memoria triste y lejana, los años del Conchoprimismo, la guerra de todos contra todos, la degollina sin más objetivo que encumbrar analfabetos y patanes como si fuesen próceres de la Patria. Era, sencillamente, el Guardián de la Colección. Un hombre clave para la subsistencia del país. Y vivía para ello, orgullosamente silencioso.
Fue elevado a las altares de la nación sin nadie esperarlo, ni él mismo. Fue elegido al azar, como se elige a los servidores incondicionales. No podía haber tenido, y no tenía, familia. No debía disponer, y no disponía, de medios de vida, ni peculio propio. Era nadie, apenas un anónimo limpiabotas callejero que se ganaba la vida lustrando zapatos y halagando el buen gusto de gente sin gusto, cuando su suerte se decidió. Era un día gris, que presagiaba prolongar su mala racha y mandarlo a dormir con el hambre de siempre, cuando en la calle se le acercó un militar bien plantado, que luego supo era el teniente Amado Hernández, Ayudante personal del Generalísimo, y le ordenó dejarle las botas como un espejo. Y lo hizo.
Fue allí, entre betunes, trapos y cepillos, arrodillado ante un cliente que le cambiaría la vida, que se sintió observado, por primera vez en su vida. No es que antes no lo hubiesen mirado, pero sí lo era que nadie lo había hecho con la intensidad de aquel joven teniente, por demás, un hombre educado y ceremonioso. Supo, desde el principio, que no se trataba de aquellos pederastas tristes que lo escrutaban con suspiros, sin atreverse a abordarlo, deslumbrados por la buen presencia del muchacho del arroyo que era, una especie de carne barata en el garabato, lista para ser devorada por el primer depredador que llegase. Esa mirada era diferente, pensó. Y pensó bien.
El teniente lo interrogó directamente, sin prisa, indagando hasta el más mínimo detalle de su vida, por ejemplo, si le gustaba ver los juegos de pelota, y si sabía cocinar. Si se despertaba temprano y sabía leer. Si montaba bien a caballo y amaba más a los perros que a los gatos. Si recordaba el nombre de su primera mujer, y de su primera maestra. Si tenía parientes, y si sabía cuándo cosechar una lechosa. Si había estado preso; si había matado; si apostaba a los gallos; si bebía licor…
Aprobó, sin saberlo, todas las pruebas. Fue, al final, elegido. Pasó de mano en mano. Fue pesado, medido, pulido, lustrado, como si se tratase de un buen par de botas. Hicieron de él un caballero atildado, bien vestido, bien calzado, bien hablado, bien mirado… Lo convirtieron en otro: el que necesitaban. Le dieron un escritorio en una pulcra oficina, en el sótano de Palacio. Y un manojo de llaves que tintineaban, como un canto lúgubre a su compromiso de morir, si era necesario, pero jamás hablar. Y eso tuvo que dejarlo refrendado y sellado, en un documento que le presentaron, y que firmó con mano trémula.
Nunca hubiese imaginado aquel destino, ni que sus días transcurrirían, en medio de un absoluto silencio, deambulando por entre anaqueles y urnas de cristal, rotulando los exponentes de aquella colección única, librándolas de polvo y plagas. O que tendría que acompañar, como una sombra muda y eficiente, dos pasos detrás y uno a la izquierda, en ciertas noches profundas de alcohol, cuando un Benefactor beodo e incoherente decidía bajar a sus predios, y recorrer entre hipos y risotadas satánicas los pasillos, mostrándole la Colección que custodiaba a visitantes muy bien elegidos. Y especialmente a sus herederos, para que aprendieran el precio de los lujos en que vivían, de las actrices de Hollywood que se dormían, de los Ferrari que conducían, de los juegos de polo que ganaban, de los grados de coronel que recibieron a los ocho años…
Por supuesto que tenía sus artefactos preferidos. También ciertos documentos que manoseaba en las madrugadas de insomnio recurrente, cuando se despertaba y no podía volver a conciliar el sueño, con el cerebro estrujado por aquellas líneas de párrafos olvidados, por las que cualquier historiador hubiese dado la mitad de su vida. Y él tenía todo aquello a su arbitrio, como paraíso personal, como dádiva del verdadero dueño, como arriendo temporal para que lo bruñese y lo custodiase hasta el final; hasta que llegase un día, como era inevitable, en que alguien como el teniente Amado Hernández, pausado, culto y funesto, le disparase un tiro en la nuca y entregase el manojo de llaves al nuevo Guardián, algún niño de la calle, como él, elevado a los altares de la Patria. Insobornable y fiel, como un perro. Definitivamente desechable. Y convenientemente mudo.
Disfrutaba, eso sí, pasando entre sus dedos, cuando estaba solo en su sótano acorazado, los binoculares de Máximo Gómez, un Generalísimo de verdad y no de opereta, regalados al Presidente Horacio Vázquez por Enrique Loynaz del Castillo, quien fue Embajador de Cuba, el más joven general de la independencia y discípulo del ilustre banilejo. Gozaba repasando la textura de los calzoncillos floreados de esa bestia negra, enemigo cerval del Jefe, que era Benjamín Sumner Welles, demasiado cercano al Presidente Roosevelt, sustraídos en un momento de pasión non sancta entre iguales, por cierto camarero negro de un pullman, que trabajaba secretamente para ellos. Lo mismo que cuando acariciaba el machete que portaba el general Cipriano Bencosme al morir acribillado, el pañuelo de Mauricio Báez al ser desaparecido en La Habana, el periódico The New York Times que leía Galíndez al ser secuestrado, las cartas del tirano Machado a Trujillo, un mechón de cabellos de Sandino, asesinado por el amigo Somoza…
Pero lo más escalofriante eran los cuerpos conservados en formol, ese zoológico de cadáveres que el Jefe mantenía con fines pedagógicos para que sus delfines aprendieran la inexorable necesidad de la mano dura e implacable; la de no tener escrúpulos con los enemigos, y la imperiosa necesidad de conservar sus pieles en exposición, como si de fieras vencidas se tratase. Por eso estaban allí, nadando una distancia eterna e inalcanzable, el general Desiderio Arias, con su tiro en la frente; el coronel Blanco, que soñó con el pundonor de los oficiales; Aníbal Vallejo, el aviador tiroteado tras caer en desgracia, Rafael Estrella Ureña, liquidado en una mesa quirúrgica por creer en su palabra; la calavera de Ángel Morales, muerto de viejo y tristeza en Puerto Rico, y la de, Eufemio Fernández encargado por Grau, el Presidente cubano de entonces, para coordinar la expedición de Confites, el mismo que jurase acabar con él mediante la Legión del Caribe, y por la que debió pagar una fortuna.
Un paisaje de la derrota, a las que el Jefe había sumado detalles macabros de los asesinados después del 14 de junio: mochilas, diarios, manos cortadas en la 40, fotos de niños huérfanos, amuletos y resguardos para ahuyentar la muerte, evidentemente ineficaces.
No podía dudar, y no dudaba, de su evidente importancia. Sabía que debía besar, y besaba, cada sitio que su Benefactor pisaba, porque lo había salvado de la intemperie, de la calle, del hambre y la incertidumbre. Era como un perro noble, agradecido y letal, siempre dispuesto a bruñir, conservar, ocultar, defender y callar…
Sintió pasos a su espalda. Miraba en ese mismo momento las ruinas que quedaban del poeta Virgilio Martínez Reyna Reyna y de su esposa grávida, Altagracia Almanzar, las primeras víctimas… Supo, de golpe, que todo terminaba.
De nada había valido su fidelidad perruna, su eficiencia y su silencio. Sintió el frio del cañón de una pistola en su nuca y soñó con un mundo de zapatos relucientes. El relámpago del disparo no le arrancó ni un quejido: al ser elegido como Guardián de la Colección, sin preguntarle, fue drogado y sometido a una infamante operación, mediante la cual su lengua había sido mutilada.
Nunca comentó sobre la colección a su cargo. No hubiese podido hacerlo. Murió en medio de convulsiones, de un disparo en la nuca. Fue feliz, fugaz e inconscientemente.
Por supuesto que tenía sus artefactos preferidos. También ciertos documentos que manoseaba en las madrugadas de insomnio recurrente, cuando se despertaba y no podía volver a conciliar el sueño, con el cerebro estrujado por aquellas líneas de párrafos olvidados, por las que cualquier historiador hubiese dado la mitad de su vida.
Nota: Algunos nombres de los personajes de la serie «La Era» son ficticios, y los sucesos rigurosamente ciertos. Los documentos que los avalan pueden consultarse en el Archivo General de la Nación.